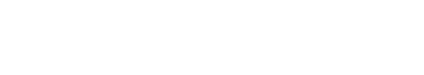En América Latina las desigualdades están presentes en el largo trayecto de las historias de vida de las personas. Dichas desigualdades se manifiestan marcadamente en las oportunidades y posibilidades para acceder a bienes y servicios que provean de mínimos de bienestar. De tal suerte que las brechas se ensanchan cuando el acceso a servicios básicos, como educación o salud, está supeditado a la capacidad de ingresos económicos de los individuos y hogares. Al respecto se han realizado y escrito una vasta cantidad de estudios y análisis, muchos de los cuales apuntan a la necesidad de generar intervenciones públicas eficientes para romper con los círculos de la desigualdad.
Sin embargo, en la región dichas intervenciones públicas han permanecido subordinadas a otras consideraciones estructurales que limitan las posibilidades de la inversión en los sectores relacionados con la proveeduría de bienestar. Quizás algunos de los más importantes límites a la acción pública para conformar regímenes de bienestar en los que el Estado participe más y mejor son: el crecimiento económico marginal, la fragilidad de las finanzas públicas y el permanente estado de crisis económica dada la dependencia de economías centrales del mundo. Este entorno genera influencia directa en la selección de los instrumentos, programas, estrategias y políticas públicas que los gobiernos realizan y, a su vez, los efectos sobre el nivel de bienestar en diferentes tramos de vida de las personas.
Es notorio que las desigualdades se manifiestan permanentemente. Empero, en el caso de América Latina las dinámicas de los mercados de trabajo las han agudizado. Entre la precarización laboral, la depreciación del poder adquisitivo y el crecimiento descontrolado de la ocupación en la informalidad han imbuido a la región en un problema grave. Ahora la capacidad de los individuos para sostener un ingreso constante, además de determinar su probabilidad para acceder a bienes y servicios para el bienestar, también influye en su status futuro, es decir en sus condiciones de vida tras la finalización de su etapa como parte integrante de la fuerza laboral.
Al respecto, los Estados de Bienestar del siglo XX conformaron sistemas pensionarios para garantizar la capacidad de los individuos para sostener estándares de calidad de vida aún en una etapa de retiro de las actividades laborales. Fueron sistemas pensionarios basados en la solidaridad entre generaciones; es decir que mientras una generación entraba en una etapa de retiro, otra con plena capacidad para el empleo, financiaba la subvención de la pensión. Sin embargo, el modelo expiró a partir de mostrar fragilidades para sostener ese ritmo de gasto y se requirió de una mudanza del sistema pensionario hacia regímenes de plena capitalización y ahorro individual.
Dichos sistemas, también caracterizados por la entrada del sector privado en la administración de fondos, partió del supuesto de que toda persona podía ser responsable de garantizar un mínimo de recursos para distribuirse hacia la conclusión de su vida laboral. Trasladó el riesgo -antes compartido- hacia la persona en lo individual y su capacidad para el ahorro. En ese período de transformación pensionaria también entraron en discusión temas técnicos sobre la distribución de las aportaciones tripartitas (trabajador, empleados y gobierno); la definición de la tasa de reemplazo; las restricciones en la administración de los fondos por parte de las empresas privadas de ahorro para el retiro y la fijación de los niveles de las cuotas por el servicio financiero.
Este es un asunto de máxima importancia, dado que una mala administración devendría en la profundización de las desigualdades en rangos etarios de personas con menores capacidades para insertarse en los mercados de trabajo. Así se comprendió en América Latina, países como Chile han discutido abierta y extensamente el asunto que, además ha estado presente en la agenda política de los gobiernos, sociedad civil y movimientos sociales, sobre todo con la tendencia de revertir -el diseño institucional heredado de la dictadura- que delegó en su totalidad el asunto a la esfera de responsabilidad de las Administradoras de Fondos Pensionarios, para entonces fortalecer el pilar solidario de su sistema de pensiones para, entre otras cosas, garantizar una estructura de pensión mínima garantizada y la participación del Estado en el monitoreo y vigilancia del manejo de las cuentas individuales para el retiro.
En México -a diferencia de Chile- el asunto de las pensiones no se ha politizado en la misma magnitud. Sin embargo, los cambios en la institucionalidad del sistema pensionario sí han estado en la esfera de acción gubernamental. Por eso llaman poderosamente la atención, las declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador acerca de la necesidad de revisar los resultados de la reforma realizada en 2020. Nuestro país que, en efecto, es profundamente desigual ha tenido avances en términos de las dinámicas demográficas, por ejemplo con el incremento de la esperanza de vida; también ha sostenido retrocesos, por ejemplo, en el comportamiento de los mercados de trabajo formales y su incapacidad para incorporar de mejor manera las nuevas dinámicas de la población. Este par de variables (el hecho de que las personas viven una mayor cantidad de años y las dificultades para sostener ingresos constantes a través del empleo) sitúan al sistema pensionario mexicano en una encrucijada.
Es un problema que se debe resolver, creo que la clave está en mejorar el pilar solidario del sistema pensionario sin descuidar la viabilidad financiera. Un paso importante sería rediscutir las capacidades institucionales y las atribuciones de la CONSAR como órgano regulador y también los controles a las Afores. Hay un universo de posibilidades. En el futuro, el asunto de pensiones para prevenir mayores desigualdades y garantizar bienestar deberá ser un tema imprescindible en el debate político.
Facebook: Luis Enrique Bermúdez Cruz